El ojo que me miró
LEGADO
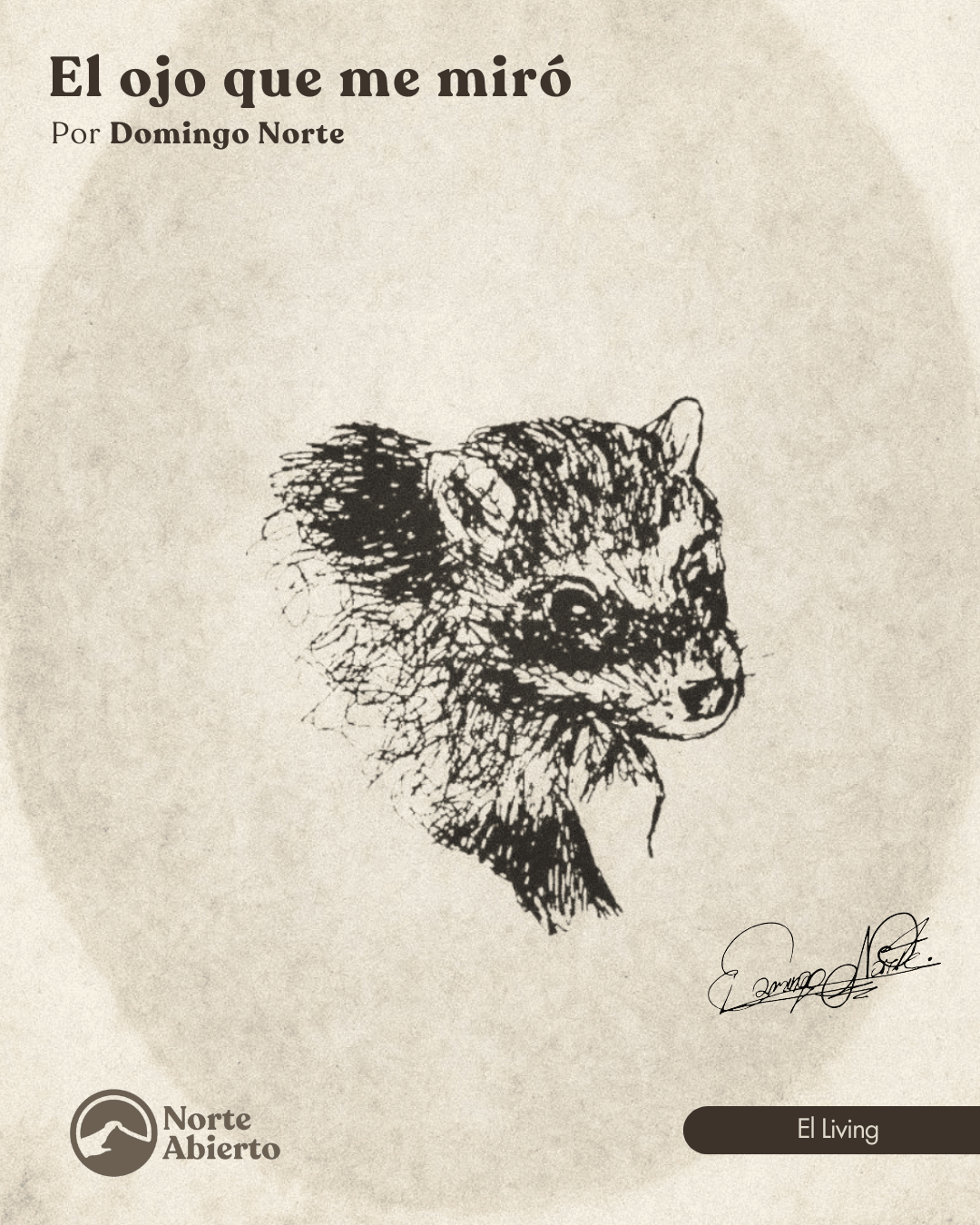
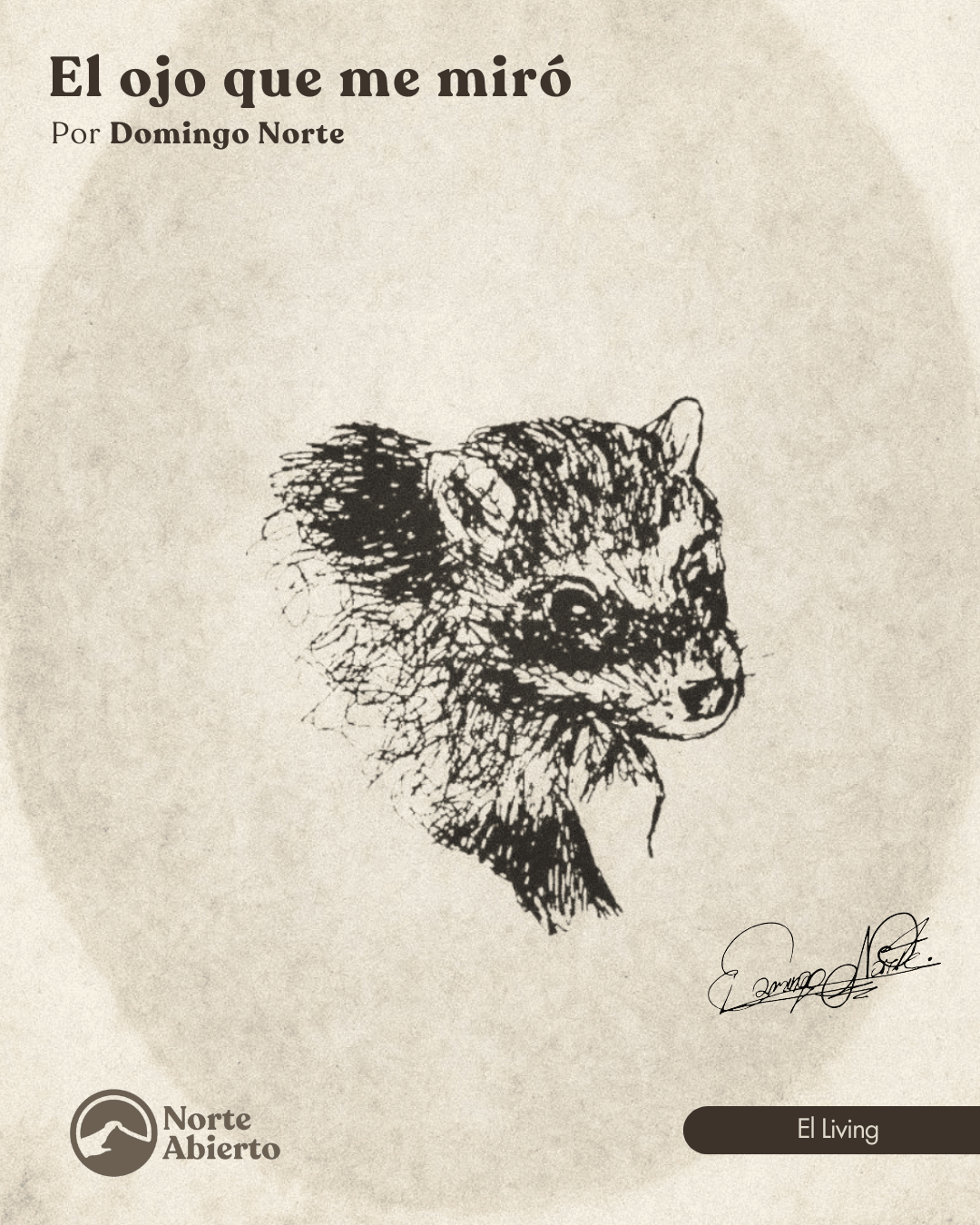
Necesitás iniciar sesión para comentar.
Iniciar sesión