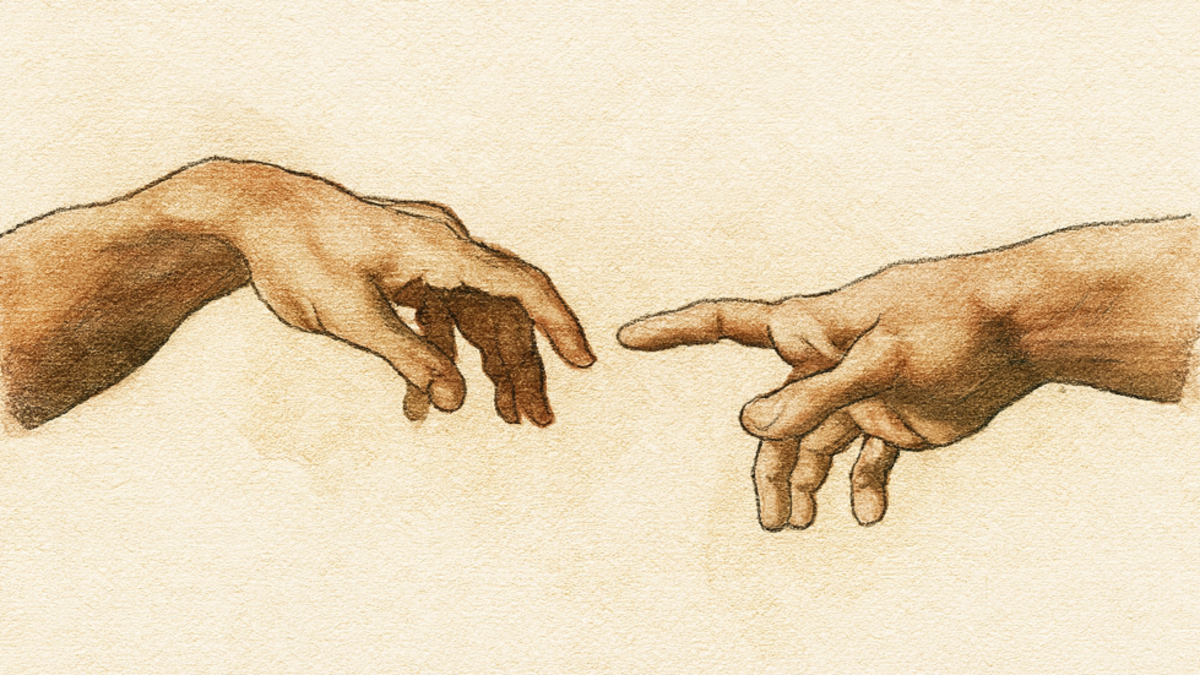El noticiero de la tarde siempre parecía empezar antes de que él llegara a encender la tele. Bastaba que apoyara el plato del día sobre la mesa —un plato que a veces tenía más aire que comida— para que una voz gris empezará a enumerar desgracias, números que no alcanzan, promesas que se caen como casitas de naipes. El chico tenía once años, pero había días en que se sentía mucho más grande que eso. Como si la infancia se le fuera encogiendo entre titulares.
Miraba todo desde la silla de la cocina, con los codos flacos sobre el mantel de hule. A esa hora, la casa se volvía un pequeño país dentro del país: la heladera que hacía más ruido del que debía, una ventana empañada, el perfume cansado de la sopa que venía de la noche anterior. Y él, ahí, sintiendo que la Argentina era una especie de gigante triste que nadie sabía bien cómo despertar.
A veces, cuando hablaban de “crisis”, él imaginaba a una señora caminando por la avenida Rivadavia con un tapado viejo, arrastrando una valija llena de deudas. Otras veces imaginaba al país como un perro mojado que hacía un esfuerzo enorme por quedarse de pie. No sabía de economía, ni de política, ni de corralitos, ni de inflación, ni de nada. Pero sabía reconocer cuando algo duele. Y el noticiero dolía.
Ese día, sin embargo, algo se desvió.
La tele balbuceaba sus desgracias de siempre cuando la radio de la cocina —una radio que nadie había encendido— empezó a hacer un ruido leve, como si despertara de una siesta demasiado larga. Y después, sin pedir permiso, sonó la voz de Cacho Castaña. La canción esa que el chico había escuchado alguna vez en la casa de la abuela, pero que nunca había entendido del todo.
“Setiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina…”
La cocina quedó suspendida. El país en la tele parecía seguir cayéndose, pero la voz en la radio hablaba distinto, como si escribiera una carta larga, derramada, llena de una tristeza que no aplastaba sino que abrazaba.
El chico dejó la cuchara. Se quedó inmóvil, escuchando.
Había algo en esa letra —“la tristeza del pueblo es como un barco que no llega a destino”— que lo pinchó en el pecho. Por primera vez entendió que no era el único que estaba preocupado. Que antes, mucho antes de él, ya había habido otros que también se preguntaron qué hacer cuando un país parece apagarse.
Y justo cuando la canción parecía hundirse del todo, cambió.
“Pero, de una manera u otra, vamos a salir adelante.
Hay algo que no se debe perder nunca y es la esperanza…”
El chico sintió algo raro, como si alguien le estuviera hablando directamente a él desde un año que no había vivido, pero que igual entendía. Un desconocido le decía que la Argentina también sabía ponerse linda, que las glicinas volvían a florecer, que había nuevos poetas, nuevos cantores, que el país seguía lleno de gorriones aunque nadie los mirara.
Y ahí, sin saber por qué, él también creyó en eso.
Apagó la tele. No hacía falta más ruido por ese día. La cocina siguió silenciosa, pero un silencio distinto, como cuando llueve y uno se queda escuchando cómo cae el agua del techo. El chico apoyó la frente en el vidrio de la ventana. Afuera, el barrio tenía ese olor a tierra húmeda que siempre promete algo.
Él no sabía cómo se cambiaba un país. No sabía por dónde se empieza ni quién tiene que decir qué cosa. Pero sí sabía que lo que había escuchado lo había dejado un poco menos solo.
Tal vez —pensó— un país también se empieza a cambiar así: escuchando. A los que estuvieron, a los que se fueron, a los que escribieron cartas, a los que cantan desde la radio sin que nadie la encienda.
Esa noche, mientras se iba a dormir, tuvo una certeza pequeña pero firme, como esas certezas que tienen los chicos cuando el mundo todavía no les enseñó a dudar de todo:
La Argentina estaba triste, sí.
Pero también estaba viva.
Y él, aunque fuera chiquito, también podía quererla hasta que se cure.