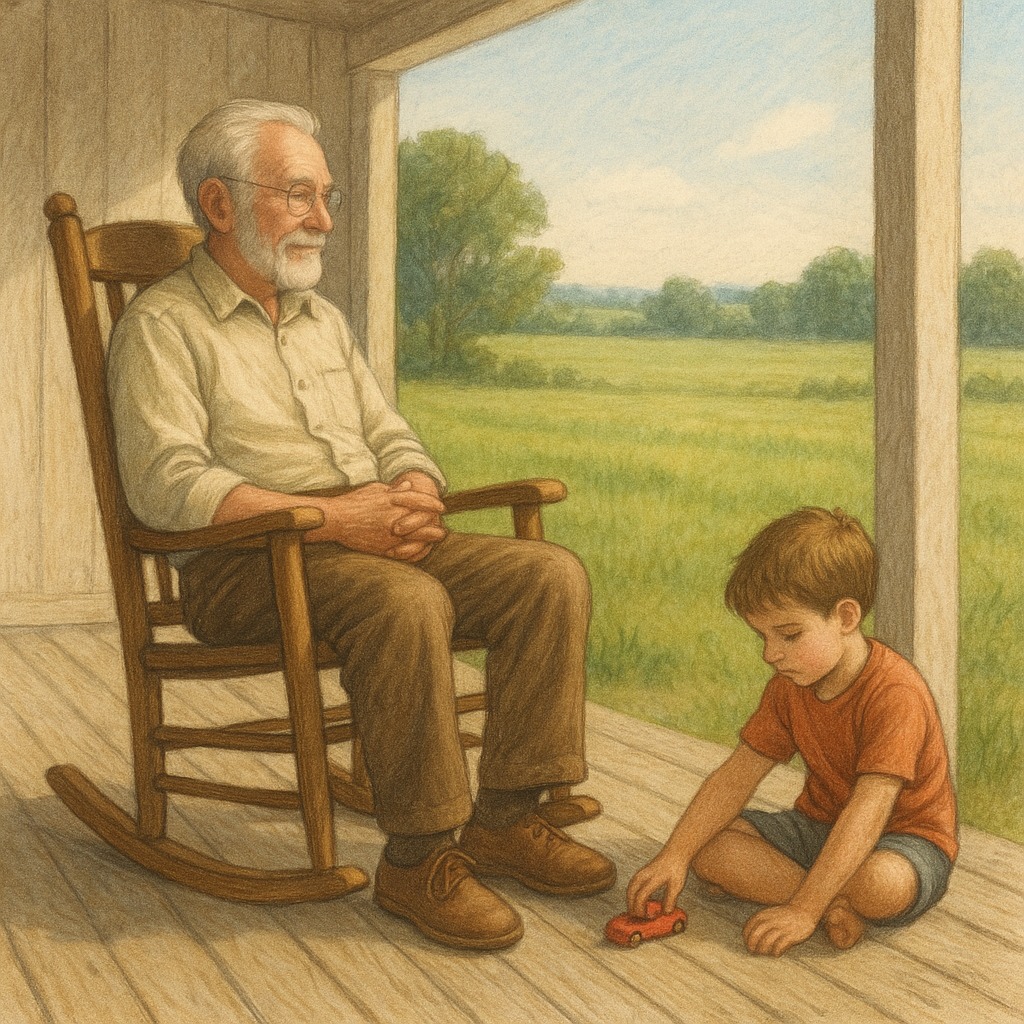Quizás ni siquiera yo, que lo presencié en carne propia, crea del todo en la historia que contaré a continuación. Por eso entenderé si usted, interlocutor, decide no creerme y tomar esto simplemente como una porción de ficción entre tantas otras páginas que reflejan más la creatividad de la mente humana que un fiel espejo de la realidad.
Sin embargo, a veces, una de esas fábulas —por más disparatada que parezca— puede ocultar en su interior una verdad cruda e insospechada.
Y eso pienso yo, dudando de mis propios sentidos y recuerdos, cada vez que evoco aquella enigmática historia que tuve la desdicha de presenciar.
Todo comenzó un 20 de junio, curiosamente el día en que empieza el invierno en el hemisferio sur. Por entonces, yo aún era estudiante de ingeniería y me había inscrito en unas prácticas dirigidas por el doctor Raúl Espinoza, hombre a quien recuerdo con gran aprecio y admiración.
Siempre fui una persona muy ligada al campo, ya que mi padre había sido en su momento un importante hacendado en la región de Córdoba. Sin embargo, se apartó de su vida agraria para dedicarse por completo a su labor como médico oncólogo. A pesar de sentirme parte del ambiente rural, lo cierto es que nunca había pasado más de un fin de semana fuera de la ciudad.
Por eso, este proyecto de investigación —que duraría un mes estudiando los componentes sustentables en la intersección entre ganadería y agricultura— no hacía más que entusiasmarme.
Pasé semanas anticipando ese momento, y cuando llegué frente a la fachada de la casona donde nos hospedaríamos los tres estudiantes, el impacto fue tan profundo que aún hoy conservo esa imagen grabada en la retina como una garrapata aferrada a las patas del ganado.
Era una estructura alta, de aire místico, con la parte superior triangular. Como era de mañana, los primeros rayos del sol realzaban su color beige, que por momentos parecía tornarse en un naranja vibrante. A su alrededor danzaba una densa neblina que se deshacía en hilos desvanecientes al elevarse hacia el cielo. Parecía que aquella casa respiraba: exhalaba lentamente su aliento cálido y derretía los pastos, blancos por la brutal helada.
Sus ventanas, enmarcadas por un verde oscuro, parecían muchos ojos que nos observaban con ternura y nos daban la bienvenida. Desde un costado —rompiendo la simetría del edificio— sobresalía lo que podría describirse como un pequeño balcón, desde donde nos saludaba el ingeniero Raúl Espinoza.
Al entrar supe que ese lugar era especial, aunque no imaginaba la magnitud de lo que allí me esperaba.
Raúl nos abrazó en cuanto nos encontró y nos condujo al comedor, donde unos panes caseros, aún calientes, nos saludaban desde el centro de la mesa. A su lado, tres dulces que no sabría decir cuál era el más delicioso: quizás el de batata, aunque el de zapallo le competía dignamente.
Fue entonces que comenzamos a conversar con mis colegas, quienes mostraban una emoción tan intensa como la mía ante esa aventura. Uno de ellos era Nicolás Sánchez, un muchacho de clara tradición campera, con gran humildad y pasión por el estudio. El otro era Antonio García, un gran amigo que perduró el resto de mi vida, con una historia similar a la mía: también era un muchacho de ciudad, enamorado del campo.
Pero quien realmente nos sorprendió fue el ingeniero Raúl. Tenía una personalidad peculiar: lo sentimos afectuoso, pero con tintes pasivo-agresivos, producto —intuyo— de la soledad de quien se ha dedicado más a los libros que a las personas.
Después de comer los panes más deliciosos que jamás volví a probar, nos mostró la habitación donde dormiríamos. Nos dejó solos, y comenzó una especie de batalla de humildad entre los tres para cederse mutuamente las mejores camas. Esa batalla la gané, y me quedé con la cucheta de arriba, que rechinaba con cada movimiento.
Recuerdo que estaba agotado, pero no lograba dormir. Pronto comencé a escuchar los ronquidos de mis compañeros, pero mis ojos se movían de un lado a otro en la oscuridad. El tiempo parecía detenido, y el único sonido era el de las manecillas del reloj avanzando con una velocidad extraña, como si se hubiesen sincronizado con mi pulso acelerado. La emoción —o quizás la adrenalina— de estar en un lugar que siempre había anhelado me mantenía suspendido en un limbo entre el agotamiento y el estado de alerta.
En algún momento, casi forzado, crucé la frontera hacia el mundo onírico, aunque lo hice a medias: sentía que una parte de mí seguía despierta. No recuerdo qué soñé, pero sí recuerdo que ella apareció. Caminó hacia mí, se detuvo en el umbral de la puerta y me miró directamente a los ojos. Solo la intensidad de aquella mirada, la belleza inconcebible de esa mujer, me hizo despertarme bruscamente.
La sensación era extraña: ¿cómo podía mi mente imaginar a alguien tan perfecta? Solo podía tratarse de un sueño, pues semejante belleza no podía existir en el mundo real.
Me incorporé de golpe. La habitación estaba empapada de luz; una luz fuerte que provenía del exterior. Mis compañeros no estaban, y al ver la hora comprendí que el mediodía había pasado. Me apuré para salir y encontrarme con ellos. Caminé desorientado por los fríos pasillos hasta llegar a una puerta con un vidrio: del otro lado, estaban mis compañeros y Raúl, sentados en círculo, leyendo.
Abrí la puerta con cuidado, pedí permiso y entré tímidamente, sintiendo sobre mí la mirada asfixiante de Raúl, que esperó a que me sentara para pedirme hablar a solas. Acepté con temor. Al salir, vi los ojos preocupados de mis compañeros mirándome desde adentro.
Raúl me observó con la cabeza levemente inclinada hacia arriba, y luego de un largo silencio me preguntó:
—¿Por qué razón venís recién ahora a estudiar?
No encontraba palabras para explicar que simplemente me había quedado dormido, pero terminé confesándolo. Raúl alzó la mirada al techo, suspiró, entrecerró los ojos como para calmarse y me dijo:
—No pasa nada.
Y comenzamos a estudiar. Fue una jornada enriquecedora: a pesar de lo denso de los textos, el tiempo voló.
Esa noche no soñé con la misteriosa dama, pero tres días después, volvió a aparecer. Siempre se detenía en el portal de la puerta y me miraba con esa intensidad sobrecogedora. Cada vez que la recuerdo, evoco su monumental belleza.
Esa noche, nuevamente ocurrió lo mismo: ella me miró desde el portal de la puerta y, tras sostenerme la mirada en lo más profundo de mis ojos, me desperté desorientado. Después de eso, ya no pude dormir, así que me quedé repasando aspectos de los temas que estábamos estudiando. Eso me valió los elogios de Raúl, quien notó que había estado leyendo bastante sobre lo que tratábamos en clase.
Poco a poco, aquella mujer comenzó a aparecer con frecuencia en mis sueños. No podía anticipar en qué momento surgiría, pero el solo hecho de acostarme con la posibilidad de encontrar su mirada angelical en la superficie de mi retina era suficiente para entusiasmarme. Claro que también dormía con gusto por lo exigente de las jornadas: por la mañana teníamos cuatro horas seguidas de estudio, luego almorzábamos y salíamos a caminar por el monte a reflexionar. El resto de la tarde lo dedicábamos a estudiar, aunque a veces lo intercalábamos con prácticas extenuantes, pero gratificantes y profundamente entretenidas.
Los momentos de trabajo pasaban rápido, y los días se acortaban. Pero en los ratos de reflexión comencé a apartarme un poco, a quedarme en silencio, preguntándome quién era esa mujer tan hermosa y por qué se reiteraba tanto en mis sueños. Como el grupo se había vuelto muy unido, mis compañeros empezaron a notar algo y a preocuparse, sobre todo Antonio. En un momento de vulnerabilidad, terminé contándole todo. Su respuesta fue lógica y comprensiva: me dijo que probablemente era una forma de sobrellevar el hecho de extrañar mi entorno.
Pero yo —que la había visto— sabía que no podía ser solo eso.
Al finalizar ese día —o quizás fue otro, ya que el tiempo me confunde—, estaba nuevamente a la expectativa de que esa noche fuera una de aquellas en las que ella apareciera. Pero esta vez me convencí de que debía hacer algo más que simplemente mirarla.
Y apareció. Llegó con su cabello castaño y un vestido blanco, y esta vez cruzó el portal de la puerta sin dificultad. Me miró y le pregunté su nombre. Con la voz más dulce que he escuchado en mi vida, me contestó que se llamaba Julia, y me preguntó el mío. Empezamos una conversación —sabe Dios sobre qué— y, con esa delicadeza casi espiritual, me invitó a tomar unos mates a la luz de la luna. No existía forma de negarse a una petición tan simple y cautivadora, venida de una obra tan sublime. Pasamos lo que se sintieron como horas juntos, hasta que, de pronto, simplemente me desperté. Pero lo hice con una energía inusual.
Se lo conté de inmediato a Antonio, que, como siempre, se lo tomó con humor. Recuerdo que me frustró no poder transmitirle lo intensa que había sido esa vivencia. Ese día no destaqué particularmente en las jornadas de estudio, pero tampoco me fue mal. Todo transcurrió con normalidad, aunque en cada momento libre volvía a mí la imagen de Julia, y una ventisca cálida me recorría desde las entrañas hasta la garganta.
Las noches empezaron a pasar más rápido que los días, y en cada una de ellas, ella estaba presente. Tomábamos mates toda la noche y hablábamos de los temas más insólitos, pero siempre teníamos algo de qué conversar.
Creo que fue un miércoles que pasamos todo el día trabajando con ganado. Estábamos agotados, pero también muy avanzados en los contenidos. Raúl, que al principio era algo distante, ahora era casi como un padre para nosotros. Esa noche, con los muchachos conseguimos unas cervezas y nos quedamos un buen rato sentados frente a la casona, charlando sobre nuestras vidas.
La cerveza —diurética como es— pronto me hizo ir al baño. Y al caminar por los fríos pasillos, allí estaba ella. La vi. Sentí cómo me desarmaba por dentro, cómo la luz se intensificaba bruscamente a su alrededor. Su rostro irradiaba una felicidad desbordante. Corrió hacia mí, para darme un abrazo. Pero ese abrazo nunca llegó. En un abrir y cerrar de ojos, había desaparecido. Un temblor extraño me nació en las manos y se extendió por todo el cuerpo.
Corrí al baño, porque no hubiese llegado de otro modo, y tras lavarme las manos, un llanto desgarrador se apoderó de mí sin previo aviso. Al volver a la ronda no dije una palabra. “Estoy cansado”, respondía cuando se burlaban de mi semblante, atribuyéndolo al alcohol.
Más tarde, fuimos a dormir. Y como aquella primera noche, mi mente no me permitió entrar fácilmente al mundo de los sueños. Pero entre el alcohol, el cansancio y la desesperación, finalmente volví a ese universo.
La encontré, y le pregunté qué había pasado. Su respuesta, predecible quizás, no por eso fue menos brutal: se sintió como caer en un río helado en el invierno más crudo de la Patagonia.
Me dijo que, aunque alguna vez había pertenecido a mi mundo, ya no era así. Que lo mejor era que nos alejáramos, que no volviéramos a vernos, porque pertenecíamos a lugares distintos.
Nuevamente, la superficie de nuestras retinas se encontró, y en mi garganta comenzó a latir una frase: no te vayas. Porque, por un instante, lo pensé. Buscar la forma de estar juntos, aunque fuera tan solo en el calor misterioso de los sueños. Pero, como un candado, mis dientes se apretaron casi hasta rechinar, impidiendo que se escapara la más mínima palabra.
Y así nos quedamos, mirándonos en silencio, disfrutando cada instante de ese sueño que ambos deseábamos que durara para siempre. Luego un resplandor fue emergiendo, y ambos sabíamos que en él se escondía el final de lo nuestro. Bebí el mate que tenía entre las manos con una lentitud desesperada, pero el trago, inevitablemente, llegó a su fin.
Cuando desperté, sentí un vacío enorme en el pecho. Solo quedaban dos días en aquel lugar, pero ella no volvió a aparecer. Yo tampoco la busqué.
Pasaron los años. Me casé. Tuve hijos. Viví muchas cosas.
Pero nunca, nunca logré olvidarme de aquel romance con la mujer del la casona.