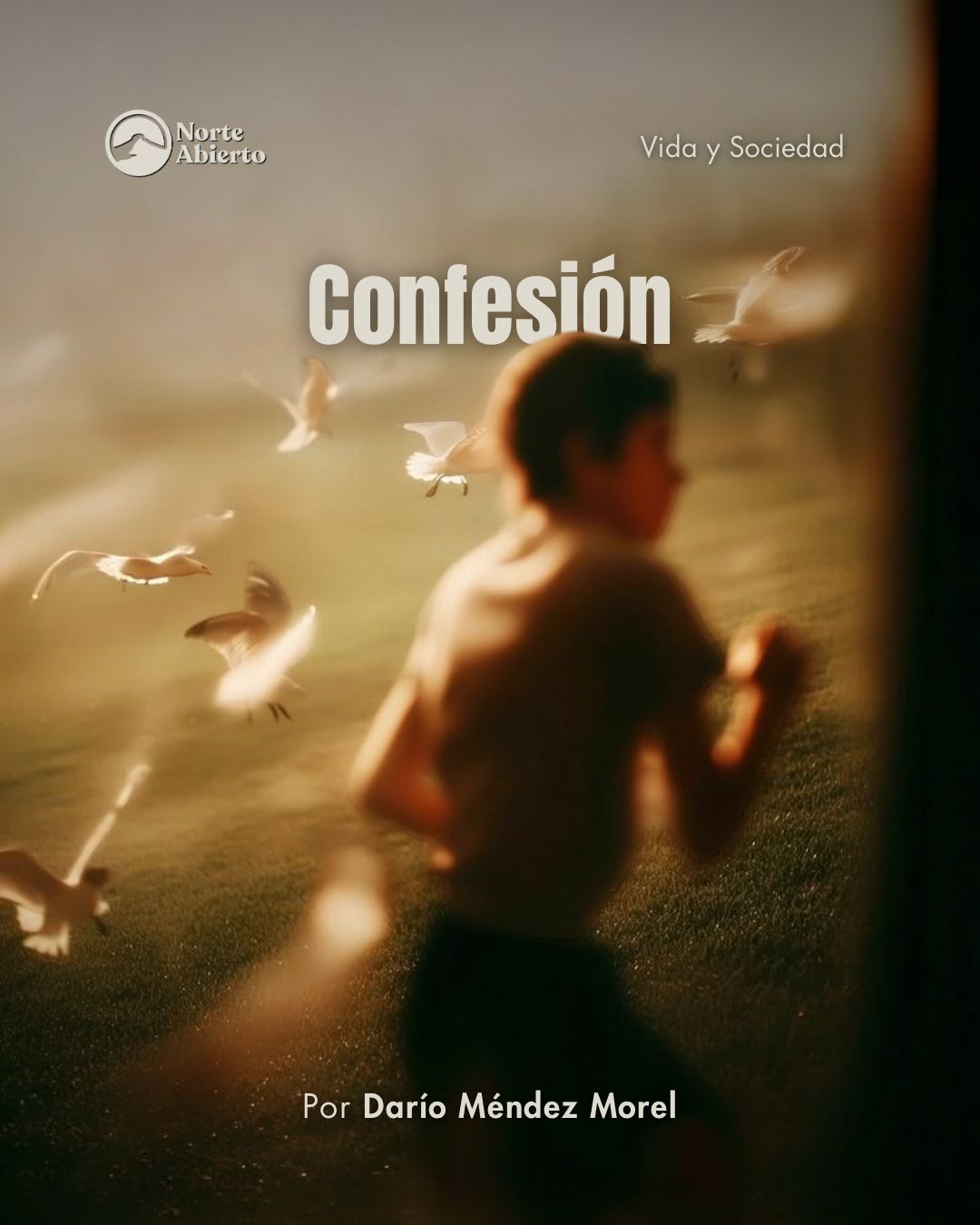Durante años escuché a los líderes religiosos hablar de Nietzsche como de un enemigo.
El filósofo que había matado a Dios, el que había hecho tambalear la fe con una sola frase: “Dios ha muerto”.
En aquel tiempo yo lo miraba con desconfianza, casi con miedo, como si leerlo fuera traicionar la iglesia que me sostenía.
Pero hubo un momento en que todo se quebró. La fe que había conocido me exigía negar partes de mí mismo: el enojo, el deseo, la carne. Me pedía vivir como si lo vital fuera sospechoso, como si lo humano estuviera siempre bajo juicio.
Y entonces apareció Nietzsche, primero como un relámpago incómodo, después como un espejo.
Su grito no era un llamado al vacío, sino a la vida. No era una burla de Dios, sino una advertencia: los viejos valores ya no alcanzaban, había que crear otros, había que aprender a decir sí incluso al dolor.
No dejé la fe. Esa es mi verdad. Al contrario: sigo buscando en ella una esencia más honda, menos domesticada.
Aprendí que la fe no siempre se parece a los sermones, ni a los dogmas. A veces es más bien un salto, como decía Kierkegaard: un riesgo íntimo, una decisión personal de creer aun cuando todo es incierto.
Hoy creo en cosas que antes me parecían terrenales y hasta “profanas”: en el amor erótico, en la poesía, en el matrimonio sin halo de santidad, como un pacto humano frágil y verdadero.
Creo en lo que late aquí y ahora, en lo que puedo tocar, besar, sostener.
Y si hay algo divino, tal vez se esconda justo ahí: en lo que es más humano, más imperfecto, más vivo.
De Nietzsche me quedó el coraje de amar la vida tal como viene.
De Kierkegaard, la certeza de que la fe es siempre un riesgo personal.
Y de mi propio camino, la intuición de que lo sagrado no murió: simplemente dejó de estar allá arriba para habitar, silenciosamente, en lo más cercano.