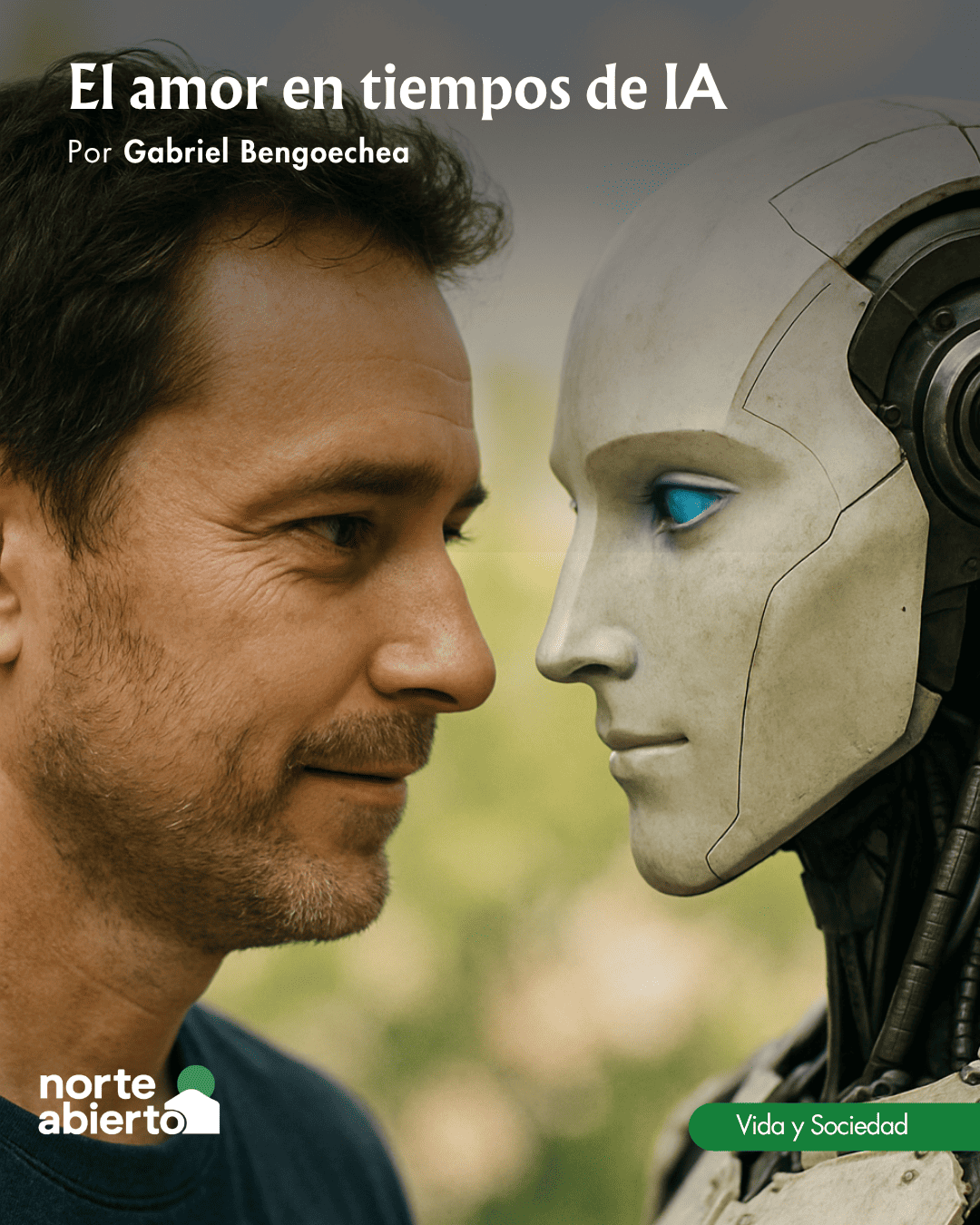Temblaba. Temblaba como una hoja seca a punto de desprenderse en medio de una brisa fría y constante.
En su rostro nervioso se escapaban fugaces arrebatos de felicidad, casi euforia, mientras me gritaba desde el otro lado del cristal para que abriera la puerta.
Demoré en girar la llave, jugando un poco con él, esperando que volviera a gritar.
Y lo hizo, claro:
—Dale, abrime, imbécil —gritó, seguido de una risa efusiva.
—¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Por qué estás así? —le pregunté.
No respondió con palabras: solo me hizo seña para que lo siguiera hasta su casa.
Me invadió una gran sensación de tedio por el misticismo en su actuar, pero su frenesí despertó curiosidad en mi. Fui tras él.
Dentro de su cuarto, los temblores eran tan intensos y bruscos que empecé a preocuparme. Estaba a punto de sostenerlo para calmarlo, cuando levantó un trozo de tela y ahí estaba.
Creo que no hay imagen más nítida en mis recuerdos que la de ese instante.
Nunca había presenciado una hermosura semejante.
Un cabello sedoso que se movía como agua; labios gruesos y rojos; mejillas suaves y sonrojadas.
Todo eso, en un cuerpo del tamaño de una palma.
—Es un hada —repetía Gonzalo, mientras yo permanecía estupefacto, con los ojos recorriendo su diminuto cuerpo herido.
Pero lo que más recuerdo —o lo que aún veo a veces cuando cierro los ojos— eran los suyos.
No transmitían majestuosidad ni magia.
Transmitían miedo.
Me pedían ayuda.
Y yo no actué. Solo la observé.
El grueso vidrio del frasco antiguo se manchaba con una diminuta gota de sangre que le escurría desde el brazo.
—¿Qué vas a hacer con ella? —pregunté.
Gonzalo dijo que ya tenía comprador.
Solo necesitaba que la cuidara dos horas, mientras arreglaba un par de cosas en la ciudad. Después vería cuánto me pagaría.
Acepté. Sin más.
Cuando se fue, la culpa empezó a golpearme el pecho.
Los ojos punzantes del hada seguían clavados en mí.
“La suelto”, pensé con impulsividad.
Pero miré el cuarto —si es que podía llamarse cuarto— y pensé que quizá esa venta lo ayudaría: a estudiar, a trabajar, a comprarle el tratamiento a su madre convaleciente.
¿Quién era yo para destruirle esa oportunidad? Tal vez se trataba del primer hombre en capturar una hada viva en la historia de la humanidad.
¿Y yo iba a desecharla como si nada?
Pero ella me miraba.
Y dolía.
Volví a tapar el frasco con el sucio pedazo de tela. Para luego acostarme en su vieja y rotosa cama.
Ella reaccionó de inmediato. Tal vez sabía que su única herramienta para salvarse era su mirada, o tal vez le temía a la oscuridad.
Comenzó a moverse desesperada. Los golpes contra el vidrio eran rápidos, secos, insistentes.
Pero no lograba desplazarlo ni un centímetro el viejo frasco de vidrio.
Al rato, los golpes disminuyeron.
Tres más.
Cada uno más suave, más espaciado, más resignado.
Hasta que se rindió. Y un triste silencio gobernó de forma despiadada la habitación.
Cerré los ojos —todavía habitados por los suyos— y me quedé dormido.
Me desperté cuando Gonzalo entró con tres hombres de traje.
Le entregaron una mochila pesada y se fueron.
Nunca habló de pagarme, y yo tampoco se lo pedí.
Con ese dinero se compró un auto. Después una casa. Más tarde abrió un almacén que se fundió en pocos meses.
No le importó: todos los días volvía al bosque, esperando encontrar otra.
Su madre murió poco después. Vendió el auto. Compró una bicicleta.
En el canasto llevaba siempre un frasco de vidrio, grueso, idéntico al primero.
La casa quedó como único recuerdo.
Una vez hermosa; hoy devorada por hierbas y grietas.
Nunca se casó. Nunca tuvo hijos.
Solo repetía la misma historia una y otra vez, hasta ganarse el apodo con el que la gente se mofaba de él:
el cazador de hadas.
Yo fui el único que la vio.
Y cuando la gente me preguntaba, siempre decía que no.
Pero sí la vi.
A veces todavía veo su mirada al cerrar los ojos. Quizá por eso nunca pude enamorarme: buscaba en el rostro de las mujeres esa pureza imposible.
Un día encontré una vieja foto de nuestra infancia, tenía una sonrisa fresca en su rostro. Imaginé la cantidad de años en los que ya no sonreía, por lo que preparé un mate y fui a visitarlo.
Me invitó a entrar y nos quedamos en silencio.
Ya casi no podía articular una conversación.
Solo me dijo, con la voz quebrada:
—Encontrar esa hada fue lo peor que me pasó en la vida.
Me despedí creyendo que esa catarsis podía salvarlo.
Pero cuando me fui, lo vi tomar el frasco, colocarlo en el canasto de la bicicleta y dirigirse hacia el monte.
Buscando, como cada día hasta su muerte, una hada que lo salvara de la miseria.