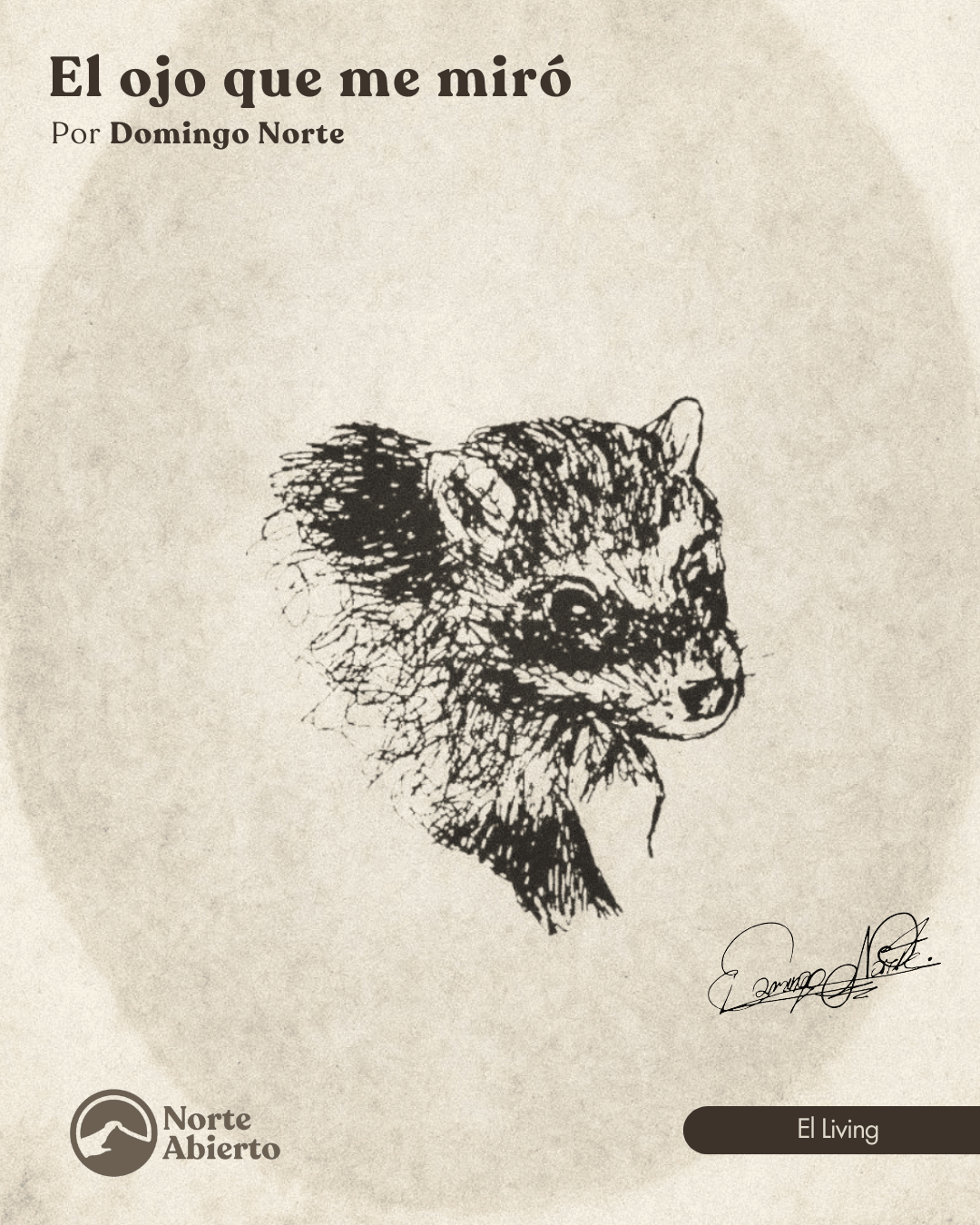Renacer en Júpiter
El olor a pan recién horneado se mezclaba con el perfume de los jazmines en el patio de la casa. Era sábado, y los sábados tenían un aire especial en esa familia: los desayunos eran largos, la radio sonaba bajito en la cocina, y el padre siempre encontraba una excusa para inventar aventuras.
Esa mañana, el niño lo vio entrar con una sonrisa cómplice y una caja larga, envuelta en papel marrón.
"¿Qué traés ahí?", preguntó, estirando el cuello como si pudiera ver a través del paquete.
"Una sorpresa", respondió el padre, y guiñó un ojo a la madre.
Se sentaron en el patio. El niño apoyó las manos en sus rodillas, ansioso. El padre cortó el hilo, desplegó el papel, y ahí estaba: un telescopio. No era grande, ni costoso, pero en sus ojos parecía brillar como si guardara dentro todos los secretos del universo.
"¿Es de verdad?", preguntó con la voz quebrada de emoción.
"Más de lo que pensás", dijo el padre, apoyando una mano en el hombro del niño. "Esta noche lo estrenamos".
La madre, con las manos aún llenas de harina, los miraba y se rió.
"No quiero saber nada de que se congelen afuera. Abríguense bien, ¿me escucharon?"
Esa noche, el cielo se abrió como un telón. El padre colocó el telescopio en el patio y el niño se acercó a mirar. Primero solo vio una mancha difusa. Ajustó el enfoque y, de golpe, la luna apareció: una luna tan inmensa que casi parecía que podía tocarla con la punta de los dedos.
"Papá…", dijo en un hilo de voz. "Es como si estuviera ahí".
El padre sonrió.
"Y está. Siempre estuvo ahí, esperándonos".
La madre salió con una manta. Se la puso en los hombros, pero él apenas la notó. No podía apartar la vista de ese disco blanco y brillante. Pasaron minutos, tal vez horas. Nadie tenía prisa.
Durante semanas, el telescopio se volvió un puente entre ellos. El niño esperaba la noche como quien espera a un amigo. Aprendió a reconocer constelaciones, a ubicar a Saturno, a buscar los parpadeos azules de Sirio. Cada descubrimiento era contado en la cena como si fuera un secreto compartido.
Una tarde, mientras acomodaban las cosas en el patio, el padre dijo:
"¿Querés ver algo más allá de la luna?"
El niño se quedó inmóvil. "¿Hay algo más allá?"
El padre rió. "Más de lo que te imaginás".
Esa noche, apuntaron el telescopio a un punto apenas visible. Lo que apareció en el ocular no era un simple punto: era una esfera inmensa, beige, surcada por bandas y con una pequeña mancha rojiza como una herida eterna.
"Júpiter", susurró el padre.
El niño apenas respiraba. Entonces las vio: cuatro pequeñas luces a su alrededor. Como un collar, como guardianas.
"¿Qué son?"
"Sus lunas. Ío, Europa, Ganimedes y Calisto".
El niño repitió los nombres, saboreándolos: Ío. Europa. Ganimedes. Calisto. Quedaron grabados en su voz, como un rezo.
La madre salió de nuevo al patio, esta vez con dos tazas de chocolate caliente.
"A ver si algún día me miran a mí con la misma fascinación con la que miran esas luces", bromeó.
Todos rieron. El telescopio quedó apuntando al cielo, pero esa noche, cuando entraron a la casa, lo que brillaba era la complicidad entre ellos.
Con el verano llegaron los viajes cortos. Los fines de semana se subían al auto, con la radio sonando y la heladerita en el asiento de atrás. Al niño le encantaban esos trayectos: su padre cantando, su madre corrigiéndole la letra, y él inventando historias sobre lo que veía por la ventana.
Una de esas tardes, el padre dijo:
"Hoy vamos a dormir en un camping. El cielo ahí es tan claro que vas a ver a Júpiter sin siquiera buscarlo".
El niño saltó en el asiento. "¿De verdad?"
"De verdad. Lo vamos a ver todos juntos".
En el baúl, el telescopio viajaba envuelto en una manta. Como si fuera otro miembro de la familia.
El aire olía a pinos cuando llegaron. Armaron la carpa, sacaron las linternas. Mientras la madre cocinaba algo en una olla, el padre instaló el telescopio. El niño apuntó y buscó. Ahí estaba, otra vez: Júpiter, rodeado de sus lunas.
"Mirá", dijo emocionado. "Calisto está un poquito más lejos hoy".
El padre lo abrazó, la madre se unió al abrazo. Por un momento, parecieron flotar todos en el mismo cielo.
La vuelta a casa fue tranquila. La radio seguía sonando bajito. Hablaron de lo que habían visto, de lo que verían la próxima vez. El niño, acurrucado en el asiento trasero, repetía los nombres en voz baja, casi dormido: Ío, Europa, Ganimedes, Calisto.
El mundo era perfecto.
Hasta que dejó de serlo.
La pérdida
El auto patinó sobre el asfalto mojado. Un ruido seco. Vidrio que se rompía. El mundo se convirtió en gritos, luces y silencio. Cuando despertó, todo era blanco. El niño estaba en un hospital. No entendía, pero sabía. Lo supo por la manera en que la enfermera bajó la mirada. Por el temblor en la voz del médico. Su familia no volvería.
Lo único que le quedaba eran las imágenes guardadas en su retina: el telescopio, la risa de su madre, la voz de su padre nombrando las lunas de Júpiter.
Júpiter se volvió una obsesión. Cada noche, en la casa de campaña que armó en el patio de la abuela, apuntaba el telescopio hacia ese punto brillante. Se quedaba horas susurrando los nombres de las lunas, como si fueran plegarias: Ío, Europa, Ganimedes, Calisto. Ío, Europa, Ganimedes, Calisto.
Los vecinos lo veían juntar latas, madera, trozos de chapa. Decía que estaba construyendo algo.
"¿Qué estás haciendo con todo eso?", le preguntó la abuela un día.
"Una nave", contestó sin dudar.
"Pero eso… no va a volar, mi amor".
"Sí va a volar. Porque tiene que volar".
No era una broma para él. Martillaba clavos viejos, unía chapas torcidas. Pintó el costado con las palabras “NAVE A JÚPITER” en letras torcidas. Dormía dentro de ella, soñaba con contarle a Ío lo que sentía, con tocar la superficie de Europa, con encontrar a su familia esperándolo en Ganimedes.
La abuela lloraba en silencio. Él ya casi no hablaba con nadie. Solo con su nave. Solo con Júpiter.
El viaje imposible
Una noche, bajo la luna, la nave “terminó”. El niño se metió dentro, cerró la puerta hecha con bisagras oxidadas. Afuera, nadie lo vio. Adentro, cerró los ojos y dijo en voz baja:
"Llévame con ellos".
Y, en su mente, la nave rugió. El metal improvisado se convirtió en un fuselaje reluciente. Las latas en un tablero de luces. Sintió cómo el suelo se alejaba, cómo la Tierra quedaba atrás, diminuta.
Vio la luna otra vez, pero ahora la pasó de largo. El espacio era un océano infinito. En la distancia, Júpiter crecía, hasta ocupar todo el cielo. Y ahí estaban: Ío, naranja y volcánica. Europa, blanca y helada, como un espejo roto. Ganimedes, con su piel de cicatrices antiguas. Calisto, como una vieja roca cubierta de secretos.
"Llegué", dijo con la voz temblando.
En cada luna encontró algo. En Ío, vio a su madre sonriendo, esperándolo con los brazos abiertos. En Europa, su padre lo abrazó fuerte. En Ganimedes, su hermana corría, riendo como aquella noche en que miraron la luna por primera vez.
"Está bien, hijo", dijo su padre en ese abrazo eterno. "No tenés que preocuparte".
El niño lloró y sintió que el universo se volvía cálido otra vez.
El despertar
La imagen se disolvió. El abrazo se aflojó. El sonido de máquinas reemplazó el murmullo de las lunas. La voz de un médico atravesó la oscuridad.
"Está despertando".
Abrió los ojos. El techo blanco del hospital. El olor a desinfectante. El pitido de un monitor.
La abuela estaba ahí, con los ojos rojos.
"Mi amor…" Le acarició la frente. "Te teníamos miedo. Hace semanas que estás dormido".
El niño parpadeó. Las lágrimas le llenaron los ojos.
"Ellos estaban en Júpiter", dijo casi como un susurro.
La abuela lo abrazó, sin corregirlo.
El telescopio seguía en la mesa de luz, como si lo hubieran traído para esperarlo. Y en la ventana, Júpiter brillaba.